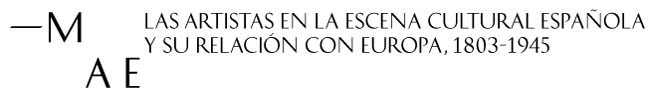Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina
Madrid, 1906-1936
Titularidad:
Acta de la reunión de la Sección especial de Señoras de la Unión Iberoamericana del 9 de junio de 1907. Fundación Fernando de Castro.
El asociacionismo femenino “constituyó un fenómeno significativo en España a partir de 1868”, favoreciendo así a la agrupación de mujeres en torno a escuelas, centros, clubs y toda clase de espacios culturales, alcanzando sus cotas más altas a principios del siglo XX y donde se dieron cita la masonería, el sufragismo, el abolicionismo y la lucha de los derechos de las mujeres (Ezama, 2015, 225). Este carácter asociativo vino incentivado por voces femeninas como Carmen de Burgos (1867-1932), Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Concepción Arenal (1820-1893) o María de la O Lejárraga (1874-1974), cuya postura aspiraba a una emancipación femenina, a un anhelo por desvincularse de los postulados oficiales e institucionales y a una férrea aspiración de sentirse libres e independientes. Si bien es cierto que el asociacionismo femenino apareció tardíamente en España respecto a países como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, donde ya era una realidad en el periodo decimonónico, en la Península fue “especialmente fomentado por las tendencias más conservadoras”, pudiendo citar la Unión del Feminismo Español, la Junta de Damas de la Unión Iberoamericana, la Asociación Femenina de Acción Nacional, la Asociación Femenina de Renovación Española, la Acción Femenina Tradicionalista o la Sección Femenina de FET y JONS (Matilla, 2002, 89-100). Las mujeres comenzaron una nueva era y surgieron mejoras significativas respecto a su posición social, facilitando así el asociacionismo, el cual se convirtió en una herramienta clave para ganar visibilidad y promover sus intereses. Entre las diferentes asociaciones se encontraba la Asociación Femenina de Educación Cívica, fundada el 11 de marzo de 1932 en Madrid por María de la O Lejárraga (1874-1974) y dos compañeras: la compositora, pianista y docente María Rodrigo (1888-1967) y la directora teatral Pura Maortua (1883-1972) (Matilla, 2002, 97-98). Así como la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, “cuna del primer feminismo español” (Matilla, 2002, 83) que ofreció una “educación racional, moderna y factible de aplicación laboral” (Capel, 2012, 10).
El Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina se enmarca en este contexto. La Unión Iberoamericana, constituida en 1884 y formalizada oficialmente en 1885 (Ezama, 2015, 226), decidió fundar en 1906 este centro, el cual contó en sus inicios con el apoyo pedagógico y material de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, instituida el 1 de octubre de 1870 por el pedagogo y político Fernando de Castro Pajares (1814-1874) en la capital española. Este centro dedicó un esfuerzo considerable para el afianzamiento de los estudios femeninos, constituyéndose como una de las primeras escuelas de esta naturaleza en España. La enseñanza impartida por el Centro asumió un carácter innovador, pues allí acudieron profesoras y pedagogas como Matilde García del Real (1856-1932), autora del libro de alimentación titulado La cocina de la madre de familia (1908) e inspectora de las escuelas municipales madrileñas, entre otras.
La educación de las mujeres se convirtió en “un instrumento de reforma social y de bienestar familiar”, pero las mujeres, bajo ningún concepto, debían perseguir “una ambición personal ni hacer ostentación de ella” (Pérez Martín, 2020, 44). La educación femenina ocupó un gran espacio en el primer tercio del siglo XX en España, surgiendo tratados, novelas, libros pedagógicos, funciones teatrales y ensayos dirigidos a las mujeres de clase alta. Aquellas pertenecientes a las clases menos privilegiadas, en cambio, no eran objeto de consumo de este tipo de lecturas debido la elevada tasa de analfabetismo y porque debían hacerse cargo de otros quehaceres. Algunas de las materias del Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina se impartían de forma gratuita y se agrupaban en tres secciones distintas: artística, comercial y de enseñanza profesional y del hogar. Una agrupación similar a la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer, fundada en 1911 por Real Decreto de 7 de diciembre y que surgió con el doble objetivo de preparar a las mujeres para el cumplimiento de sus funciones domésticas como madres y esposas y facultarlas para obtener una fuente de ingresos mediante el ejercicio de un oficio (Pérez-Villanueva, 2015, 322). En la educación profesional y del hogar del Centro Iberoamericano se encontraban asignaturas como Corte y confección de ropa blanca y vestidos, Confección de sombreros y corsés, Labores y bordados a mano, Planchado y Arte culinario, así como la Higiene doméstica, la Medicina de urgencia y la Gimnasia sueca (Pérez-Villanueva, 2015, 321).
El Centro Iberoamericano nació con el fin de desarrollar las relaciones e intereses mutuos entre España, Portugal y las naciones trasatlánticas de origen hispano (Ezama, 2015, 226). Este centro fue creado por la Unión Iberoamericana, institución de naturaleza oligárquica dirigida por el conservador Faustino Rodríguez San Pedro (1833-1925) durante 26 años del periodo de la Restauración española. La Unión adoptó un discurso nacionalista conservador sobre cuestiones de raza, lengua, historia y cultura que ilustró a través de su órgano de expresión, la revista La Unión Iberoamericana (1884-1926), y continuada posteriormente en la Revista de las Españas (1926-1936). Esta institución servía de puente entre España y los países de Latinoamérica y en ella participaron hombres y mujeres, como las escritoras peruanas Clorinda Matto (1852-1909) y Mercedes Cabello (1845-1909), quienes fueron nombradas socias de mérito en 1888. A esta institución se adhirieron más mujeres en 1904, como la escritora portuguesa María Olga de Moraes (1881-1948), o las escritoras españolas Carolina Coronado (1820-1911) y Emilia Pardo Bazán (1851-1921), la maestra y pedagoga Melchora Herrero (1875-1933), la periodista María de Atocha Ossorio (1876-1938) o la pintora Rafaela Sánchez Aroca (1869-1939), entre otras (Ezama, 2015, 226). A partir de 1929 encontramos a la maestra, escritora y periodista argentina Rosa Bazán de Cámara (1881-1972), la doctora uruguaya Paulina Luisi (1875-1949), a la argentina María Julia Helena Martínez de Hoz, marquesa de Salamanca (1893-1949), y a la feminista uruguaya Teresa Santos de Bosch (1874-¿?). En 1934, la lista se reduce a únicamente cinco integrantes, entre ellas Elena Sansinena de Elizalde (1882-1970) y la poeta María Vidal Fernández (¿?-¿?), entre otras (Ezama, 2015, 227).
Las mujeres de La Unión participaron como socias, formaron parte de la Junta de Damas, creada el 26 de marzo de 1905, fue presidida por la marquesa de Ayerbe y contó con la vicepresidencia de Emilia Pardo Bazán, Concepción Gimeno, Carmen Rojo y la condesa del Val y un buen número de vocales. Impartieron conferencias y publicaron en las revistas editadas por la institución, demostrando una gran implicación por la cultura de las mujeres iberoamericanas (Ezama, 2015, 227). Todas ellas fueron las que llevaron adelante el proyecto de creación del Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina y la Escuela de Madres de Familia, institución educativa laica encaminada a dotar a las mujeres de clase media de instrumentos para obtener una formación intelectual y cualificarse en el desempeño de un oficio. El Centro Iberoamericano una gran iniciativa en materia educativa; no obstante, Centro y Unión se desvincularon en 1907 por desavenencias dentro de la Junta, asumiendo el cargo del Centro María Vinyals, la marquesa de Ayerbe (1875-1942) (Pérez-Villanueva, 2015, 320). Intelectual, artista y escritora, la marquesa de Ayerbe mantuvo un férreo compromiso con el Centro a lo largo de su vida mediante la dirección y la publicación de numerosos artículos y conferencias.
Las conferencias que se impartían en el Centro defendían la coeducación y una enseñanza femenina completa, tanto utilitaria como teórico-profesional.[1] Conferencias impartidas por Mercedes Tella (1868-1934), Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Carmen de Burgos (1867-1932), María Encarnación de la Rigada (1863-1930), Pilar Rodríguez Contreras (1861-1930), Concepción Aleixandre (1862-1952), María de la Concepción Gimeno (1850-1919), Blanca de los Ríos (1862-1956), María de Bueno Núñez (1882-¿?), entre otras (Ezama, 2015, 228). Unas intervenciones, pronunciadas también por las mujeres sudamericanas, que tenían como finalidad estrechar lazos entre España y Latinoamérica a través de mecanismos como el arte, la escritura y, en definitiva, la cultura.
Además de su vocación como conferenciantes, también es destacable la faceta docente y pedagoga de estas mujeres, las cuales estuvieron, en su mayoría, vinculadas a la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Ejercieron como profesoras en el Centro Iberoamericano Mercedes Tella (1868-1934), María Encarnación de la Rigada (1863-1930), Rafaela Sánchez Aroca (1869-1939), Melchora Herrero (1875-1933), Carmen Rojo (1846-1926), Clementina Rangel (¿?-¿?), Clementina Albéniz (1853-1946), Matilde García del Real (1856-1932), Magdalena Santiago Fuentes (1873-1922), Concepción Sáiz (1851-1934), Asunción Vela (1862-1938), María Goyri (1873-1954), Leonor Canalejas (1869-1945) y Nieves Guibelalde (¿?-¿?), entre otras (Ezama, 2015, 230).
Un legado tomado por precursoras de cuestiones sociales, defensa de los derechos de las mujeres y la educación como Concepción Arenal (1820-1893). Mujeres comprometidas con la educación feminista, la cual consideraban debía partir de la escuela. Muchas de estas maestras y pedagogas asistieron a congresos pedagógicos desde la década de 1880 y obtuvieron becas de la Junta para la Ampliación de Estudios, es decir, para estudiar la pedagogía en escuelas de otros países de Europa y, rara vez, de Latinoamérica. Sirva el caso de Carmen de Burgos (1867-1932) (la única que disfrutó de esta beca en Latinoamérica, además de Portugal y Francia) y de Rafaela Sánchez Aroca (1869-1939), Melchora Herrero (1875-1933), Matilde García del Real (1856-1932), Magdalena Santiago Fuentes (1873-1922), Concepción Sáiz (1851-1934) y Carmen Rojo (1846-1926), en países europeos. En el caso de Clementina Albéniz (1853-1946), ejerció como docente y como directora en un colegio de Mayagüez, Puerto Rico (Ezama, 2015, 231).
Así pues, el feminismo y el interés por una correcta educación de las mujeres a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue compartido tanto en España como en Latinoamérica, tal y como demuestra este Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina. Unos lazos demostrados a través del asociacionismo, las conferencias, la docencia y las publicaciones en revistas, como Nuevo Mundo, Raza Española, Revista de la Raza, El Álbum de la Mujer, Álbum Ibero-Americano,Cultura Hispanoamericana o La Esfera, Nuevo Teatro Crítico, El Imparcial, El Centenario o La Ilustración Artística, entre otras. Revistas que sirvieron de puente y nexo entre las mujeres europeas y latinoamericanas y donde tuvieron un hueco entre sus páginas. Escribían sobre la cultura de ambos lados del Atlántico, impresiones sobre lo que veían, sus experiencias, sus consideraciones hacia las mujeres de todos los países de habla hispana en Latinoamérica y así lo reflejaban en escritos como “La ilustración femenina en México”, publicado en 1894 por Concepción Gimeno (1850-1919) en El Álbum de la Mujer (Ezama, 2015, 235). Fueron americanistas españolas, es decir, escribieron sobre Latinoamérica, y lo hicieron con una postura progresista que anhelaba estrechar lazos contraria al discurso xenófobo, imperialista y eurocéntrico. Un proyecto americanista que tejió redes entre España y Latinoamérica y que se vio truncado con la llegada de la Guerra Civil española y el interés por el nuevo régimen por alcanzar la unidad de la raza.
[1] Así lo destacó la profesora de la Escuela Normal de Maestras de Madrid Mercedes Tella (1868-1934) en la conferencia del 18 de mayo de 1905. Ezama, Ángeles (2015) “Tendiendo redes: la presencia de las mujeres en la Unión Iberoamericana y el Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina (1905-1936)”, en: Fernández, Pura (2015) No hay nación para este sexo. La Red(d)pública transatlántica de las Letras: escritoras españolas y latinoamericanas (1824-1936), Madrid: Iberoamericana, p. 228.
MAE, Javier Martínez Fernández, noviembre 2024, DOI: 10.26754/mae1803_1945
Capel, Rosa María (2012) “Una mujer y su tiempo: María de la O Lejárraga de Martínez Sierra”, Arenal, 19, 1, pp. 5-46.
Ezama, Ángeles (2015) “Tendiendo redes: la presencia de las mujeres en la Unión Iberoamericana y el Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina (1905-1936)”, en: Fernández, Pura (2015) No hay nación para este sexo. La Red(d)pública transatlántica de las Letras: escritoras españolas y latinoamericanas (1824-1936), Madrid: Iberoamericana, pp. 225-245.
Matilla, María Jesús (2002) “María Lejárraga y el asociacionismo femenino. 1900-1936”, en Aguilera, Juan (coord.) María Martínez Sierra y la República. Ilusión y compromiso, II Jornadas sobre María Lejárraga, Logroño 23-25 de octubre y 6-8 de diciembre de 2001, Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, pp. 83-101.
Pérez Martín, Mariángeles (2020). Ilustres e ilustradas. Académicas de Bellas Artes (ss. XVIII y XIX), Valencia: Tirant Humanidades.
Pérez-Villanueva, Isabel (2015). “La Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer y las enseñanzas domésticas (1911-1936)”, ARENAL, 22, 2, pp. 313-345.