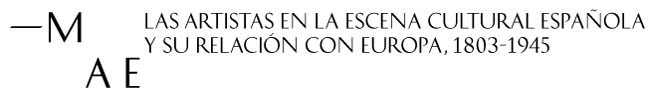Escuela de Bellas Artes de San Carlos
Valencia, 1768-2025
Titularidad: Pública
Fotografía de la Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia).
La fundación de las academias responde a principios ilustrados basados en la educación y revalorización de la actividad artística con el objetivo de incentivar el nivel cultural mediante una formación artística sistemática y disciplinada fundamentada en el Dibujo (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 33-34). Surgieron como una reacción antibarroca para contribuir a la unificación de criterios artísticos, siendo el modelo estatal de referencia la Académie royale de Francia. En España, la primera institución de este corte fue la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fundada el 12 de abril de 1752 y modelo para las próximas academias peninsulares (Aldana, 1998, 28; Bédat, 1989, 27).
En Valencia, al igual que en el resto de España, existió una tradición gremial de talleres artesanales con maestros y discípulos donde se daban cita tertulias profesadas entre escritores, artistas e intelectuales. El pintor Francisco Ribalta (1565-1628) trató de establecer en Valencia una Academia de Pintura de inspiración francesa e italiana, pero su propuesta no fue aprobada por el monarca Felipe III (1578-1621) y la capital del Turia continuó con los talleres y estudios privados (Aldana, 1998, 27-32). Con la llegada del siglo XVIII, la aspiración academicista en Valencia se retomó y, en 1753, un año después de la fundación de la Academia de San Fernando, los hermanos Ignacio Vergara (1715-1776) y José Vergara (1726-1799) solicitaron al monarca Fernando VI (1713-1759) la creación de una academia pública de Pintura, Escultura y Arquitectura, cuya propuesta fue aceptada con el nombre de la reina Bárbara de Braganza (1711-1758); mujer culta preocupada por la educación femenina e influyente en la etapa fundacional de la enseñanza artística en España (Pérez Martín, 2020, 53). De esta forma, ese mismo año y con esta advocación, el 7 de enero de 1753 se fundó la Academia de Santa Bárbara, la primera academia pública y oficial de Pintura, Escultura y Arquitectura en Valencia (Bédat, 1989, 400; Garín de Taranco, 1993, 50). La institución se estableció en tres aulas de la Universitat de València, pues se concebía el arte como una disciplina que requiere docencia y enseñanza. Para ello se decretaron toda una serie de estatutos que regulaban la organización y el funcionamiento de la Academia y se nombraron profesores para las disciplinas artísticas y académicos de mérito (Garín de Taranco, 1993, 54-56). El arzobispo de Valencia, Andrés Mayoral (1685-1769), proporcionó subsidio hasta 1761, fecha en que se disolvió por falta de recursos (Bédat, 1989, 400).
Tras la disolución de la Academia de Santa Bárbara, diferentes miembros solicitaron a la Academia de San Fernando de Madrid la concesión del grado de académicos de mérito y se creó una Junta Preparatoria encargada en elaborar los estatutos de una academia equivalente a la madrileña. Esta iniciativa tuvo un rechazo inicial en 1762; sin embargo, una nueva propuesta del 25 de enero de 1765 vio con éxito la aprobación favorable por parte del monarca Carlos III (1716-1788), quien dio vía libre para la fundación oficial de la Real Academia de Bellas Artes el 14 de febrero de 1768 bajo el patrocinio de San Carlos (Bédat, 1989, 401; Gil y Patuel, 2021, 19). Fundada paralelamente a la Royal Academy de Londres, la institución valenciana siguió la estela del modelo madrileño (Pérez Martín, 2020, 48) y contó con una subvención anual de 30.000 reales. La Academia de San Fernando de Madrid ejerció un cierto centralismo en forma de tutela artística y administrativa, garantizando el envío de materiales didácticos. Este hecho produjo celos y rivalidades entre los académicos, pues no deseaban ser ‘dirigidos’ por la Academia madrileña y sentirse subordinados (Bédat, 1989, 403).
A pesar de la consolidación de la Academia, la precariedad y el espacio reducido de los locales universitarios cedidos por el Ayuntamiento de Valencia para la Academia de San Carlos fue una constante durante varias décadas. Si bien es cierto que hubo proyectos utópicos para construir un edificio de nueva planta para albergar una nueva sede (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 57-59), finalmente se trasladó al convento del Carmen en 1850 tras la desamortización de Mendizábal. Un edificio que requirió, no obstante, toda una serie de reformas debido al estado de las salas. Casi un siglo más tarde, en 1946, la Academia y el Museo se trasladaron al colegio seminario de San Pío V, mientras que el convento del Carmen fue sede de la Escuela Superior de Bellas Artes, anteriormente denominada Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 61). Sin embargo, en 1973, la Escuela Superior adquirió rango universitario y se transformó en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, incorporándose a la universidad en 1975. Tres años más tarde, en 1978, se integró a la Universitat Politècnica de València e inició su andadura en el curso académico 1984-1985, provista de un aumento de salas adecuadas. Como apuntan algunas autoras, la Facultad de Bellas Artes de San Carlos es “una de las facultades españolas que cuentan con mayor número de demanda de inscripciones y alumnos matriculados en relación con el número de habitantes” (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 169).
En la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado se ingresaba a partir de los 15 años y se impartían las disciplinas que dan título a la institución. Las asignaturas principales eran Arquitectura, Matemáticas, Dibujo de principios, Dibujo del natural y Perspectiva; materias que se ampliaban con el paso de los cursos, añadiéndose otras como Colorido, Composición, Grabado, Teoría e Historia de las Artes y Anatomía artística y Paisaje, entre otras (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 83). Cabe señalar que, en 1784, se añadió la enseñanza de Dibujo de Flores y Ornatos debido a la importancia adquirida por la industria de la seda durante las últimas décadas del siglo XVIII (Garín de Taranco, 1993, 93). El tejido ha sido uno de los principales objetos de industria valenciana, razón por la cual se fundó la Real Fábrica de Seda, Oro y Plata en 1753 (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 144). Esta Real Fábrica fue un lugar de producción de tejidos de calidad, con diseños propios y un centro de enseñanza; la Academia de San Carlos reforzó esta enseñanza y fue impartida por pintores especializados en el diseño textil, aunque, en su inicio, no fue no fue acogida favorablemente por los académicos. Finalmente, la Sala de Flores y Ornatos de la Academia se retiró, pero “es indudable que en las aulas de San Carlos se formaron los mejores pintores de flores de España” (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 152).
Los métodos de enseñanza en la Academia de San Carlos, al igual que en el resto de España, estuvieron caracterizados por su conservadurismo durante la mayor parte del tiempo, siendo criticado por personalidades como el pintor y escritor José Galofre (1819-1877) o el pintor Antonio Mª Esquivel (1806-1857) (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 71). Este panorama educativo dio lugar a un escenario entre defensores y detractores reflejado en la prensa, sirva de ejemplo el Diario Mercantil y la revista Las Bellas Artes. A pesar de las críticas, el conservadurismo permaneció, pero se introdujeron algunas novedades, como las asignaturas de Pintura, Dibujo dinámico y el Arte decorativo de aplicación. Resulta interesante el Dibujo dinámico, un concepto que rebate el estatismo, la solidez, la rigidez y, por ende, el conservadurismo institucional; además, algunas autoras afirman que hubo cierta libertad y originalidad en el alumnado y que parte del profesorado logró “transmitir a sus discípulos una excelente formación técnica” (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 73). El Dibujo asumía el protagonismo de la enseñanza, pues constituye la base y el punto de partida del academicismo. El alumnado se instruía mediante la copia de dibujos y láminas, ya bien fragmentos o cuerpos enteros; posteriormente con la copia de modelos de yeso; y, finalmente, a través del estudio del natural, instituido en 1753 en la Academia de Santa Bárbara, mediante un modelo sobre la tarima en el centro del aula.[1] Un proceso de aprendizaje in crescendo que partía de una concepción fraccionada del cuerpo hasta llegar al conjunto, la totalidad, y donde los profesores llevaban a cabo correcciones por turnos. El alumnado se colocaba en la gradería y dibujaba desde la distancia; formación que daba lugar a que el alumnado se viera capacitado para abordar el dibujo histórico y optar a los premios convocados.
La Academia concedía premios particulares al alumnado sobresaliente y también existía una convocatoria a concurso donde concurrían discípulos de la Academia y personas ajenas a ella. Esta prueba consistía en la realización de dos ejercicios: el primero se realizaba en la propia sede con una duración de dos horas sobre un tema escogido al azar por el tribunal y un segundo ejercicio en el que se disponía de un plazo variable entre seis meses y un año. Los temas propuestos respondían al conservadurismo en el que se basaba la enseñanza académica, pues solían reproducir y copiar imágenes, y rara vez se estimulaba la imaginación del alumnado (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 183-185). Eran temas pertenecientes a la historia del Antiguo Testamento, la Antigüedad clásica y la Historia de España.
En la Academia de San Carlos también se realizaron exposiciones donde se exhibían obras realizadas por el alumnado durante el curso académico, siendo la primera de ellas celebrada en 1773. Los premios, deliberados por una Junta de los miembros de la Academia, eran en un estímulo y un reconocimiento para los artistas, quienes se veían recompensados con medallas, pensiones, cuantías económicas o útiles artísticos (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 185).
En lo referente a las mujeres, cabe subrayar que en la Academia de San Carlos hubo académicas, como en otras academias de España; de hecho, cuarenta mujeres obtuvieron el título hasta mediados del siglo XIX en San Carlos (Pérez, 2020, 17). Además, como apunta Felipe Mª Garín:
“También la Academia tiene, y estima como propios los adelantamientos en el Dibujo y Pintura de varias Señoras de Valencia, que no solo son Discípulas de los Profesores de la academia, sino que para su noble aplicación ha influido esta en mucha parte por el apreciable concepto que ha merecido al público. La Señora Michaela Ferrer, que ya era Académica Supernumeraria, fue declarada Académica de mérito en abril de 1777; y las señoras Dª Josepha Mayans y Pastor, Dª Manuela Mercader y Caro, Baronesa de Cheste, y Dª María Caro Sureda, hija de los señores Marqueses de la Romana, fueron recibidas por Académicas de mérito con honores de directoras en vista de las Obras que presentaron; la primera en octubre de 1776, y las dos últimas en diciembre de 1779. También ha sido recibida en la misma clase de Académica de mérito y directora honoraria por la Obra, que presentó en octubre de 1774, la Señora Dª Engracia de las Casas, vecina de Barcelona” (Felipe Mª Garín, citado en Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 55).
Además de estas académicas de honor -debido a su rango aristocrático- citadas por Garín, cabe señalar que hubo otras como María Asunción Ferrer Crespí de Valdaura, Clementina Bouligni de Pizarro, María Josefa de Frías, marquesa de Villores, e Inés González Valls; nombradas académicas de mérito en 1795, 1811, 1815 y 1832, respectivamente. Cabe destacar que los títulos académicos obtenidos por las mujeres eran “siempre de carácter honorífico, carentes de valor efectivo” (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 122), ya que ninguna mujer ocupaba cargos, obligaciones y actividades reales en el desarrollo de la Academia.
En los inicios de la Academia, la mayor repercusión que tuvo el nombramiento de las mujeres fue la expedición de un diploma con su nombre y fecha de admisión. Estos diplomas, entregados en Valencia desde 1780, se expedían a académicas de mérito (título reservado exclusivamente a las artistas), supernumerarias y honoríficas (Pérez Martín, 2020, 70-71). No obstante, las mujeres no recibían ni impartían docencia en las aulas de San Carlos, ya que únicamente eran académicas por nombramiento. Las mujeres solían ser damas, duquesas, marquesas y pertenecientes a la aristocracia y, en caso de solicitud, podía obtener la titulación de pertenencia a diversas academias de manera simultánea (Pérez Martín, 2020, 73-74). En el caso de la Academia de San Carlos, seis pintoras contaron con más de un título, perteneciendo así a la institución valenciana y a otras academias y/o escuelas.
En lo referente a las alumnas, no consta la participación de las mujeres en los círculos académicos durante el siglo XIX; tampoco en la Academia de San Carlos, donde ninguna asistió a las aulas, ni tampoco se registraron sus nombres en las actas de las Juntas (Pérez Martín, 2020, 74). La Academia de San Carlos comenzó a tolerar la entrada de mujeres a partir de 1901, fecha en que se creó una clase especial para la enseñanza femenina, compuesta de asignaturas como Dibujo de adorno, así como Acuarela y pintura aplicada a la decoración cerámica (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 126). Anteriormente a 1901 “los estudios específicos de las bellas artes (…) estaban, sencillamente, vetados para la mujer” (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 125), aunque existieron casos aislados, en concreto, el de Matilde Castillo García y María de los Ángeles Thous y Orts, en 1892. Este fenómeno respondía a un ambiente moralizante, tanto en la sociedad como en las instituciones artísticas. La consideración hacia las mujeres cuya voluntad era dedicarse al arte de manera profesional era negativa, pues la mentalidad establecía que la única opción fuera por divertimento.
La Academia logró sobrevivir al estallido de la Guerra de la Independencia (1808-1814) y a la Guerra Civil (1936-1939), cuyas contiendas obligaron una interrupción de la actividad que fue reanudada al término de ambos conflictos bélicos. No obstante, ambos acontecimientos tuvieron cierta repercusión en la vida académica que se plasmaron en nombramientos y cambios en la Junta académica (Garín de Taranco, 1993, 171-202). Cabe destacar la amplia colección patrimonial que alberga el actual Museo de Bellas Artes, cuyo “valioso patrimonio” está conformado por fondos artísticos, bibliográficos y archivísticos correctamente catalogados procedentes de donaciones de artistas, profesores, particulares y académicos que servían para ornar las aulas y servir como material didáctico para el alumnado, de la desamortización de conventos y monasterios, obras adquiridas por la propia institución, así como los trabajos premiados realizados en la Escuela de Bellas Artes (Aldana, 2011). Así pues, pinturas, esculturas, dibujos, grabados, fotografías, estampas, libros y toda clase de documentos conforman la colección del museo valenciano, la biblioteca y el archivo.
[1] Los modelos eran profesionales, “recibían un sueldo” y formaban “parte del personal no docente de la institución” (Mas, Mocholí y Pinedo, 2003, 78).
MAE, Javier Martínez Fernández, noviembre 2024, DOI: 10.26754/mae1803_1945
Aldana, Salvador (1998) La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia. Historia de una institución, Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Aldana, Salvador (2011) Fondos de la Biblioteca Histórica de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Siglos XVI-XVIII, Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Bédat, Claude (1989) La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808). Contribución al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España del siglo XVIII, Madrid: Fundación Universitaria Española.
Garín de Taranco, Felipe Mª (1993) La Academia valenciana de Bellas Artes. El movimiento academista europeo y su proyección en Valencia, Valencia: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Gil, Rafael y Patuel, Pascual (2021) Arte del siglo XIX (1760-1910), Valencia: Publicacions Universitat de València.
Mas Zurita, Elvira; Mocholí Roselló, Asunción y Pinedo Herrero, Carmen (2003) 250 años. La enseñanza de las Bellas Artes en Valencia y su repercusión social, Valencia: Universitat Politècnica de València.
Pérez Martín, Mariángeles (2020) Ilustres e ilustradas. Académicas de Bellas Artes (ss. XVIII y XIX), Valencia: Tirant Humanidades.