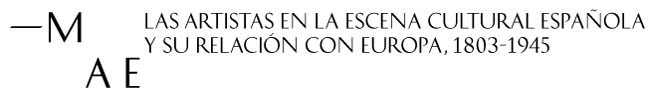Asociación Femenina de Educación Cívica
Madrid, 1932-1936
Titularidad: María Lejárraga / María Rodrigo / Pura Maortua
Fotografia de la inauguración del nuevo domicilio de la Asociación Femenina de Educación Cívica (8-VI-1932)
Paralelamente a la llegada de la Restauración borbónica a España comenzaron a forjarse ideas marxistas y socialistas procedentes del extranjero, así como las primeras tentativas feministas. En mitad de este escenario surgieron publicaciones como La mujer del porvenir (1869), de Concepción Arenal (1820-1893) o Feminismo (1899), de Adolfo Posada (1860-1944), convirtiéndose en el prólogo de toda una serie de agrupaciones y asociaciones femeninas que se forjaron con la llegada del siglo XX. El asociacionismo femenino apareció tardíamente en España respecto a países como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos, donde ya era una realidad en el periodo decimonónico. En la Península fue “especialmente fomentado por las tendencias más conservadoras”, pudiendo citar la Unión del Feminismo Español, la Junta de Damas de la Unión Iberoamericana, la Asociación Femenina de Acción Nacional, la Asociación Femenina de Renovación Española, la Acción Femenina Tradicionalista o la Sección Femenina de FET y JONS (Matilla, 2002, 89-100). Una demora que obedece al retraso económico sufrido por España, al conservadurismo social y al peso ejercido por la Iglesia católica, entre otras razones.
A pesar de este escenario de decadencia marcado por el moralismo persistente, en España también existió un carácter asociativo incentivado por voces femeninas como Carmen de Burgos (1867-1932), Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Concepción Arenal (1820-1893) o María de la O Lejárraga (1874-1974), cuya postura aspiraba a una emancipación femenina, a un anhelo por desvincularse de los postulados oficiales e institucionales y a una férrea aspiración de sentirse libres e independientes. Consideraron que debían comenzar a construir habitaciones propias para generar espacios de sororidad y la prensa comenzó a “difundir la necesidad de crear asociaciones independientes” para que las mujeres estuvieran presentes en la sociedad y tuvieran una plataforma a través de la cual luchar por sus derechos (Matilla, 2002, 89). Así pues, a principios del siglo XX se llegó a un nuevo escenario donde las mujeres comenzaron a incorporarse al mercado laboral y donde hubo un notable incremento femenino en las universidades que ayudó a paliar el analfabetismo, pues en 1900, la tasa superaba el 70% de mujeres analfabetas (Capel, 2012, 9-13). Las mujeres comenzaron una nueva era y surgieron mejoras significativas respecto a su posición social, facilitando así el asociacionismo; fenómeno que se convirtió en una herramienta clave para ganar visibilidad y promover sus intereses. Al principio, se perseguía la caridad, la beneficencia y la educación; con el paso de los años y, especialmente con la llegada de la Segunda República, los intereses se politizaron y se promovió el sufragio femenino y la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Estas experiencias asociativas permitieron un aumento de la presencia pública femenina a través de múltiples acciones y propuestas e incrementaron el contacto y la interacción entre ellas, posibilitando un reconocimiento mutuo y el desarrollo de su conciencia e identidad como mujeres. La llegada de la dictadura franquista hizo que la participación cívica de las mujeres fuera restringida y las asociaciones femeninas estuvieran bajo control del régimen, limitadas a organizaciones alineadas con los valores tradicionales y patriarcales.
Así pues, la fundación de asociaciones feministas comenzó a organizarse a partir de 1906 y ayudó a potenciar la socialización, las interrelaciones y la práctica política. Muchas de estas asociaciones fueron disueltas en 1927, no obstante, durante el periodo republicano, se fundaron muchas otras (Aguado y Sanfeliu, 2021, 243-244). Entre las diferentes asociaciones fundadas durante este régimen se encuentra la Asociación Femenina de Educación Cívica. Considerada la primera asociación política feminista de la República, la Cívica -como era conocida popularmente- estaba dirigida a las clases medias para procurar una educación que contribuyera a la igualdad entre hombres y mujeres. Situada en los locales de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid y, posteriormente, en la plaza de las Cortes, se convirtió en un lugar de formación cultural, de reunión, de transformación, de encuentro y de sociabilidad femenina donde se dieron cita más de un millar de asociadas que querían luchar por sus derechos. Una plataforma de acción social, de intercambio de ideas y donde se impartían clases y cursos de idiomas, taquigrafía, labores de corte, confección, música, conferencias, salidas de campo a museos y excursiones, entre otras actividades (Matilla, 2002, 98). Los requisitos económicos para pertenecer consistían en una cuota de ingreso de cinco pesetas y una cuota mensual de dos pesetas y, entre las mujeres que participaron en las actividades, encontramos a María de Maeztu (1881-1948), Isabel Oyarzábal (1878-1974), Matilde Muñoz (1895-1954), Julia Peguero (1880-1978), Benita Asas Manterola (1873-1968) o María de la O Lejárraga (1874-1974), cofundadora de la asociación.
María de la O Lejárraga nació en La Rioja el 28 de diciembre de 1874 y es considerada una de las figuras más importantes de la historia literaria española a pesar de haber sido invisibilizada de manera consciente durante décadas bajo el pseudónimo Gregorio Martínez Sierra, nombre de su esposo Gregorio Martínez Sierra (1881-1947), con quien contrajo matrimonio en 1900 y quien asumió todos los méritos literarios a costa de su mujer. El verdadero transformador social y moral otorgado al escritor fue obra de Lejárraga, quien obtuvo una educación familiar elevada que trasladó a su faceta de maestra en una escuela municipal, cuyo título obtuvo en 1895. La riojana anhelaba una ciudadanía que tuviera una óptima educación cultural, cívica y feminista, donde las mujeres debían tener cabida de la misma forma que los hombres. Consideraba que para conseguir los avances sociales de las mujeres era fundamental la lectura, la escritura y el estímulo de la libre expresividad del alumnado, obedeciendo así a los postulados de la Institución Libre de Enseñanza fundada en 1876. Fue con la llegada del siglo XX, en concreto a partir de 1905, cuando Lejárraga emprendió un viaje a Bélgica, Francia e Inglaterra fruto de una beca que le permitió visitar diferentes escuelas europeas (Capel, 2012, 13). Esta estancia en el extranjero le permitió observar de manera directa otras formas y métodos educativos y comenzó a reflexionar sobre la emancipación femenina. A su regreso a España siguió participando en la escena literaria y publicó obras como Tú eres la paz (1906), Canción de cuna (1911), Cartas a las mujeres de España (1914), colaboraciones como El amor brujo (1915), junto a Manuel de Falla (1876-1946) o Feminismo, feminidad y españolismo (1917), entre otras. Además, participó en revistas como Helios, Blanco y Negro y diarios como ABC. Sin embargo, su nombre original nunca aparecía en los textos, pues decidió dar visibilidad a su destreza literaria mediante el nombre de Gregorio Martínez Sierra, citado anteriormente.
Su activa dedicación se hizo extensible en la Asociación Femenina de Educación Cívica, fundada el 11 de marzo de 1932 en Madrid por ella y dos compañeras: la compositora, pianista y docente María Rodrigo (1888-1967) y la directora teatral Pura Maortua (1883-1972) (Matilla, 2002, 97-98). Allí se impartieron cursos, charlas, mítines, se incentivó la lectura y el estudio, y se llevaron a cabo toda clase de actividades con el objetivo de fomentar la cultura y crear conciencia en clave feminista. Se procuró reunir a todas las mujeres madrileñas y españolas, especialmente aquellas pertenecientes a la clase media, y la asociación contó con una revista titulada Cultura integral y femenina que actuó activamente como portavoz del asociacionismo feminista. La revista, de periodicidad mensual, recogía temas científicos, educativos, legislativos, cívicos y saludables, así como los derechos y la lucha feminista. También atendía la sociología, la antropología, la economía y la belleza, así como la situación internacional, haciéndose eco de la amenaza del fascismo. A pesar de su carácter pacifista, este medio popular dejó de editarse el 15 de julio de 1936, coincidiendo con la llegada de la Guerra Civil española. A pesar de su corta duración (1933-1936), la revista tuvo un gran impacto en la sociedad y contó con una secretaría y una redacción desempeñada por mujeres (Capel, 2012, 24), pudiendo citar a la redactora-jefe María A. Brisso, a la secretaria de redacción Jacoba Reclusa y a colaboradoras como Isabel Oyarzábal (1878-1974), Elisa Soriano (1891-1964), Consuelo Berges (1899-1988), María Francisca Clar, conocida por el pseudónimo Halma Angélico (1888-1952), María Domènech (1877-1952), Carmen Karr (1865-1943), Carmen Montoriol (1892-1966), Irene Lewy, conocida como Irene Falcón (1907-1999), Encarnación Fuyola (1907-1982), Antonia Torrent (1906-2004), Regina Oppiso (1879-1965), Aurora Cáceres (1877-1958) o María Luisa Navarro (1890-1947), entre otras.
Un año después de la fundación de La Cívica, el 19 de noviembre de 1933, las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto en España en las elecciones generales y la propia María Lejárraga obtuvo un escaño en el Congreso de los Diputados con el Partido Socialista. Su involucración y espíritu feminista fue in crescendo con el paso de los años, pues a su faceta de docente, escritora y divulgadora se sumó la vertiente política. La llegada de la Guerra Civil terminó con la asociación en 1936 y el régimen franquista, por su parte, dinamitó los avances logrados por las mujeres, imponiendo, entre otros aspectos, la licencia marital y la eliminación de las asociaciones, excepto aquellas que fomentaban el modelo de mujer adecuado al modelo de sociedad que se pretendía imponer (Matilla, 2002, 101). El afianzamiento de la Dictadura supuso el exilio de muchas personas, entre ellas María Lejárraga, quien se vio obligada a vivir en Francia, Estados Unidos y Argentina, país este último donde falleció. Cabe subrayar que, más allá de su labor literaria, pedagógica y política, Lejárraga presidió el Patronato para la Protección de la Mujer -el cual se ocupó del abolicionismo- y fundó y participó en la dirección del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo (Matilla, 2002, 100).
En definitiva, la Asociación Femenina de Educación Cívica puede concebirse como un espacio de sociabilidad femenino durante la etapa republicana, pues allí se reunían y congregaban mujeres que compartían las mismas ideas. Este espacio dio como resultado una sororidad que promovió una red activa que luchó para lograr avances femeninos y llevar a cabo de manera conjunta toda clase de actividades. Las asociaciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se convirtieron en una herramienta fundamental para los procesos de sociabilidad e intercambio de ideas, vinculando individualidad y colectividad, arte y sociedad (Agulhon, 1992). En la actualidad, las mujeres participan en una gran variedad de organizaciones, tanto de carácter político como social, y el asociacionismo femenino ha evolucionado hacia una mayor diversificación, abarcando temas como la violencia de género, la igualdad laboral y la representación política. Existe una evidente evolución del asociacionismo femenino en España, convirtiéndose en una herramienta clave en la lucha por los derechos de las mujeres y su participación cívica, dando lugar a múltiples desafíos a lo largo de su historia y a un papel fundamental en la configuración de la sociedad española actual (Vázquez, 2011, 69).
MAE, Javier Martínez Fernández, noviembre 2024, DOI: 10.26754/mae1803_1945
Aguado, Ana y Sanfeliu, Luz (2021) “El camino de la liberación. Asociacionismo femenino y culturas obreras en la Segunda República (1931-1936)”, Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 22, pp. 237-263.
Agulhon, Maurice (1992) “Clase obrera y sociabilidad antes de 1848”, Historia Social, 12, pp. 141-166.
Capel, Rosa María (2012) “Una mujer y su tiempo: María de la O Lejárraga de Martínez Sierra”, Arenal, 19, 1, pp. 5-46.
Matilla, María Jesús (2002) “María Lejárraga y el asociacionismo femenino. 1900-1936”, en Aguilera, Juan (coord.) María Martínez Sierra y la República. Ilusión y compromiso, II Jornadas sobre María Lejárraga, Logroño 23-25 de octubre y 6-8 de diciembre de 2001, Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, pp. 83-101.
Vázquez, Rafael (2011) “Participación cívica, mujeres y asociacionismo en España”, Psicología política, 42, pp. 69-88.