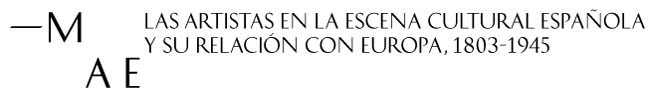Académie Julian
Paris, 1868-1946
Titularidad: Rodolphe Julian / Amélie Beaury-Saurel
In the Studio, Marie Bashkirtseff, 1881, Dnipro Art Museum (Ucrania)
El último tercio del siglo XIX estuvo protagonizado por la llegada de la Tercera República en Francia en el campo de la política. En el ámbito cultural, por el academicismo y, paralelamente, por el asociacionismo y la agrupación de artistas en torno a grupos para exponer y exhibir sus obras al margen de la Academia, cuyos impedimentos eran notorios (Martínez, 2021, 442-443). Las academias eran instituciones que controlaban y regulaban el mercado, el gusto, los premios, la formación y el éxito de los artistas; en definitiva, de ellas dependía el futuro del artista (De Diego, 2009, 86).
Sin embargo, estas estructuras institucionales condicionaron el devenir de las artistas, pues, a lo largo de siglo XIX “las mujeres fueron sistemáticamente excluidas de las escuelas públicas y organizaciones profesionales” (Mayayo, 2011, 42), privándoles el acceso a una formación artística. En Inglaterra, las mujeres pudieron acceder a la Royal Academy de Londres en 1860[1] y, cuatro años más tarde, en 1864, ingresaron en la Academia Real Sueca (Akademien för de fria konsterna) de Estocolmo. En Francia, por su parte, no se permitió la entrada de las mujeres en la École des Beaux-Arts de París hasta 1900, fecha en que se destinó un taller para mujeres en esta institución. La imagen moderna de Francia, por tanto, no se corresponde a la realidad en el ámbito de la formación artística, pues tuvieron que esperar a la llegada del siglo XX para que las mujeres pudieran matricularse en la institución oficial. Cuando sí pudieron hacerlo, no obstante, y fueron aceptadas, las academias comenzaron a “perder su valor real”, de manera que el triunfo se convirtió en una especie de “fracaso” (De Diego, 2009, 86). Las mujeres lograron acceder a la École des Beaux-Arts, pero en ese momento “el foco de la creación artística se había desplazado (…) hacia otro sitio” (Mayayo, 2011, 44). Una transformación cultural que se tradujo en “nuevas formas de producción artística, el surgimiento de nuevos espacios de exhibición y en nuevas formas de mercantilización” (Martínez, 2021, 443).
Frente a este desolador panorama y la exclusión sistemática referida a la formación artística de las mujeres durante la segunda mitad del siglo XIX, surgieron en París academias de carácter privado destinadas a ofrecer un espacio de formación mixta. Al margen de la École, surgieron talleres privados, tanto a la rive gauche como a la rive droite del Sena, en barrios como Saint-Germain-des-Prés, Latin o Montparnasse, siendo este último “el barrio favorito de los artistas” (Martin-Fugier, 2016, 92). Así como el barrio de Saint-Georges, conocido popularmente como la Nouvelle Athènes y que contó con más de 154 talleres en la década de 1870. estas academias jugaron un papel importante de manera paralela a la École des Beaux-Arts. Algunos de estos centros permitieron el acceso a las mujeres, aunque con ciertas limitaciones y contradicciones, pues “en ningún caso les estaba permitido participar en las clases de dibujo, ni enseñar, ni presentarse a los concursos” a pesar de exhibir en los salones (De Diego, 2009, 86); incluso debían pagar un precio elevado respecto a los varones, acentuando así las desigualdades decimonónicas en el ámbito formativo y en el camino profesionalizante. Las mujeres tuvieron que luchar para ser aceptadas en la enseñanza pública y, mientras tanto, tuvieron que buscar centrosde formación alternativos de pago, dirigidos por maestros célebres que proliferaron en París durante la segunda mitad del siglo XIX (Mayayo, 2011, 43).
Entre estas academias, la que mayor influencia ejerció en París fue la Académie Julian. Fundada en 1868 por Rodolphe Julian (1839-1907), esta academia de pintura y escultura contó con distintas sucursales repartidas por la capital francesa con el objetivo de preparar al estudiantado que tenía que realizar el examen de ingreso a la École des Beaux-Arts, para competir por el Prix de Rome o que aspiraba a mostrar sus obras en los salones (Caws, 2021, 73). Su sede fundacional se encontraba en la galería comercial del distrito de Montmartre, en el Passage des Panoramas, pero pronto se sumaron otras, destacando la sede de rue Vivienne, abierta en 1880, la sede de rue de Berri, abierta en 1888, o la sede de rue du Dragon, abierta en 1890 (Gallegos, 2020, 53-54). Julian, definido por el novelista y crítico de arte irlandés George Moore (1852-1933) como un hombre “de pelo oscuro, robusto, de hombros anchos, piernas cortas y voz suave, con todo el encanto del mediodía francés” (autor citado en Caws, 2021, 71), participó en torneos locales de lucha libre, así como a la pintura entre 1863 y 1879, llegando a exponer en varios salones, como el Salon des Refusés, en 1863. Sin embargo, decidió abandonar sus dotes creativas y fundar una academia, convirtiéndola en una de las escuelas más famosas y populares de Europa. Consciente de las dificultades en el proceso de ingreso a la École des Beaux-Arts, fundó este centro y abanderó una política de matriculación más flexible, donde tenían cabida las mujeres (Fehrer, 1994, 752-753).
La Académie Julian ofreció toda una serie de ventajas, pudiendo destacar una mayor flexibilidad en el proceso creativo, ya que “los estudiantes podían quedarse trabajando hasta mucho más tarde” (Caws, 2021, 80). El aspecto más destacable era la admisión, desde el inicio, a las mujeres, sumándose así a otras academias parisinas como Carmen, Colarossi, Camillo, Ranson, Vitti o Bin (Martínez, 2021, 447). Sin embargo, las mujeres, a diferencia de los varones, solo tenían derecho “a una crítica semanal” y pagaban “el doble que los hombres” (Caws, 2021, 81), subrayándose así las desigualdades de género y de formación. El propio Julian impartió clases junto a célebres artistas de su época en la academia, dotando a la escuela una gran reputación por la que se interesaron mujeres que allí recibieron formación, como Cecilia Beaux (1855-1942), Anna Elizabeth Klumpke (1856-1942), Margaret Walthour Lippitt (1872-1964), Emma Cheves Wilkins (1870-1956), Minna Hermine Paula Becker, conocida como Paula Modersohn-Becker (1876-1907), Lluïsa Vidal (1876-1918) o Marie Bashkirtseff (1858-1884), entre otras. Si bien es cierto que en la Académie Julian hubo mujeres de nacionalidades distintas, lo cierto es que estuvo esencialmente frecuentada por mujeres americanas e inglesas (Noël, 2004, 3); alumnas extranjeras y adineradas que podían costearse este tipo de academias privadas. Entre ellas se encontraba Marie Bashkirtseff, pintora y escritora en cuyos diarios alude a diferentes aspectos de su vida cotidiana, como su paso por la academia parisina y su amistad con Rodolphe Julian (Bashkirtseff, 1948).
A pesar del carácter mixto de la escuela, la realidad es que la instrucción femenina en la Académie Julian era incompleta en sus inicios, pues la tendencia generalizada en Europa, tanto en la formación oficial como privada, se empeñaba en la no aceptación de las mujeres a las clases del natural. Este obstáculo impedía el acceso a las mujeres a premios y reconocimientos debido a que no podían materializar determinados géneros pictóricos, como el de historia: género académico por excelencia. Este sesgo fundacional acabó corrigiéndose en la escuela parisina y la formación mixta que impedía a las mujeres compartir aula con hombres para copiar desnudos dio lugar a clases o talleres separados donde las mujeres tuvieron la oportunidad de pintar desnudos (De Diego, 2009, 109). En el caso de Julian, las mujeres se ubicaron en la segunda planta del taller, tal y como demuestran los diarios de Marie Bashkirtseff (Bashkirtseff, 1948, 50). Su puño y letra testimonian su reconocimiento a este centro de formación, así como a sus trabajadores y trabajadoras, a diferencia de otras alumnas, como Lluïsa Vidal, quien consideró que la academia estaba poco especializada, no era profesionalizante y que la mayoría del alumnado era principiante. Esta razón motivó su abandono de la academia, matriculándose en la escuela privada fundada en 1890 por Ferdinand Humbert (1842-1931), donde no existía segregación por géneros en las aulas y donde las mujeres podían pintar junto a los varones el desnudo, tal y como puede verse en la pintura de la autora titulada El atelier Humbert (1901) (Ferrer, 2023).
Entre las alumnas de la Académie Julian cabe destacar a Amélie Beaury-Saurel (1849-1924). Esta pintora francesa de origen español se trasladó a París en 1859 y su paso por la academia como alumna comenzó en 1875, donde desempeñó el papel de massière y donde terminó desarrollando su faceta docente (Illán, 2021). La figura del massier (massière, en femenino) en las escuelas formación artística se encargaba de la supervisión del alumnado en ausencia del profesor y encarnaba una naturaleza mixta que oscilaba entre el aprendizaje y la enseñanza. Amélie Beaury-Saurel asumió esta responsabilidad, encargándose de la supervisión y dirección de diferentes talleres. Una labor que compaginó con su faceta creativa, pues fue una gran retratista que dinamitó los estereotipos femeninos representando a mujeres que respondían al arquetipo de la New Woman: fumadoras y lectoras no sexualizadas (Illán, 2021). Si bien es cierto que contrajo matrimonio con Rodolphe Julian, Amélie Beaury-Saurel declinó la maternidad, decisión que le permitió dedicarse a la actividad artística de manera profesional. El fallecimiento de su esposo en 1907 significó un cambio en la propia academia, pues asumió el control del taller e implementó toda una serie de medidas, estrategias y recursos significativos para que las mujeres pudieran crear redes en la escena cultural francesa. Amélie Beaury-Saurel redujo los precios de las mujeres, cuyo coste era superior al importe de los varones; diversificó los horarios y multiplicó los cursos para facilitar la formación de las mujeres escultoras y pintoras, tanto adultas como jóvenes; e intensificó la contratación de profesoras en la academia. Además, se ocupó de fomentar en la revista Académie Julian la aparición de mujeres en sus portadas con el objetivo de visibilizar el papel femenino en la historia cultural (Illán, 2024). Un año antes de su fallecimiento, en 1923, recibió la distinción de la Legión de Honor por los servicios prestados al Estado Francés, por su éxito artístico, los premios logrados y su labor al frente de la academia.
La Académie Julian cerró sus puertas durante la Segunda Guerra Mundial y, unos años más tarde, en 1959, fue absorbida y adquirida por Guillaume Met de Penninghen (1912-1990), cuyo atelier se convirtió en la École supérieure d’arts graphiques (E.S.A.G.) (Caws, 2021, 73). En definitiva, este taller se convirtió en una alternativa formativa para las mujeres y terminó convirtiéndose en un espacio de sociabilidad femenina, pues allí se reunían y congregaban artistas de diferentes nacionalidades con actitudes asociacionistas. En la Académie Julian se forjó una sororidad y un apoyo mutuo entre mujeres; se promovió una red femenina activa que les permitió paulatinamente hacerse un hueco en la escena artística y lograr una profesionalización reservada únicamente a los varones. Así se demuestra en los testimonios plásticos y literarios femeninos que han dejado constancia de su paso por la academia, sirva de ejemplo la conversación que entablan las condiscípulas en la pintura de Marie Bashkirtseff, titulada L’atelier des femmes (1881).
[1] La Royal Academy de Londres se fundó en 1768 y las mujeres pudieron acceder a partir de 1860, a raíz de una obra que fue aceptada por la institución con la firma L. Herford que resultó ser una pintura de una mujer. Mandó una instancia con sus iniciales y terminaron por admitirla. No obstante, no pudieron acceder al dibujo natural hasta 1893 (Ferrer, 2023).
MAE, Javier Martínez Fernández, noviembre 2024, DOI: 10.26754/mae1803_1945
Cecilia Beaux (1855-1942), alumna; Anna Elizabeth Klumpke (1856-1942), alumna; Margaret Walthour Lippitt (1872-1964), alumna; Emma Cheves Wilkins (1870-1956), alumna; Minna Hermine Paula Becker, conocida como Paula Modersohn-Becker (1876-1907), alumna; Lluïsa Vidal (1876-1918), alumna; Marie Bashkirtseff (1858-1884), alumna; Amélie Beaury-Saurel (1849-1924), alumna y massière; Louise Bourgeois (1911-2010), alumna; Mary Cassatt (1844-1926), alumna; Louise Catherine Breslau (1856-1927), alumna; Marie de Villevieille (¿?), alumna; Alice Brisbane (¿?), alumna; Sophie Schaeppi (1852-1921), alumna; Sarah Purser (1848- 1943), alumna; Jenny Zillhardt (1857-1939), alumna; Anna Elizabeth Klumpke (1856-1942), alumna.
Bashkirtseff, Marie (1948). Diario de mi vida, Buenos Aires: Espasa Calpe.
Caws, Mary Ann (2021). Encuentros creativos. Lugares de reunión en la modernidad, Madrid: Cátedra.
De Diego, Estrella (2009). La mujer y la pintura del XIX español. Cuatrocientas olvidadas y alguna más, Madrid: Cátedra.
Fehrer, Catherine (1994). “Women at the Académie Julian in Paris”, The Burlington Magazine, vol. 136, nº 1100, pp. 752-757.
Ferrer, Mireia (2023). En el taller de arriba. Mujeres artistas en el medio artístico del siglo XIX. Conferencia que forma parte del ciclo de conferencias “Mujeres y artistas en el Prado. El siglo XIX y el tránsito a la modernidad”. Vídeo disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b_HJ2obZBt8
Gallegos, Ester (2020). “Anglada Camarasa i el seu pas per l’Academia Julian de París”, Bulletí de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 34, pp. 53-55.
Illán, Magdalena (2021). “Un excelente alegato a favor de los derechos de la mujer por una pintora. La representación de la femme moderne en la obra de Amélie Beaury-Saurel (1848-1924)”, Arenal. Revista de historia de las mujeres. Mujeres y poder: conflictos, testimonios y representaciones (siglos XVII-XIX), vol. 28, 1, pp. 129-156.
Illán, Magdalena (2024). Facilitar estudios artísticos a mujeres que no temen el trabajo duro. Aprendizaje y promoción de las artistas en la Académie Julian. Ponencia del seminario Creadoras en la Europa contemporánea, celebrado en Universitat d’Estiu de Gandía, 15 y 16 de julio de 2024.
Martin-Fugier, Anne (2016). La vie d’artiste au XIXe siècle, París: Pluriel.
Martínez, Javier (2021). “Mercantilización artística y espacios expositivos en París (1867-1914): marchantes, críticos y galerías”, Joaquín Agrasot. Un pintor internacional (Exposición celebrada en Valencia, Museo de Bellas Artes, 18/02/2021 al 23/04/2021), Valencia: Museo de Bellas Artes, pp. 454-483.
Noël, Denise (2004). “Les femmes peintres dans la seconde moitié du XIXe siècle”, Clio. Femmes, Genre, Histoire, 19, pp. 1-15.
Mayayo, Patricia (2011). Historias de mujeres, historias del arte, Madrid: Cátedra.